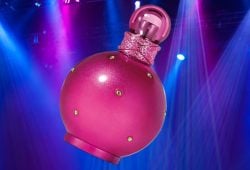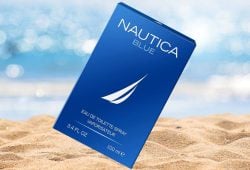Hay cosas que no se deben improvisar. Un concierto sin ensayo puede terminar en desastre, una cirugía sin protocolo es una amenaza, y una licitación de medicamentos organizada sin planeación es una tragedia. No lo decimos nosotros, lo dice la realidad: siete procesos fallidos en lo que va del sexenio, medicamentos sin destino y millones de pacientes que esperan —una vez más— a que el sistema funcione.
Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), lo advierte sin rodeos: no hubo corrupción, pero sí una preocupante falta de pericia.
Se diseñó un procedimiento precipitado, con reglas cambiantes y tiempos imposibles. Se pidió a la industria que compitiera sin certidumbre, y cuando finalmente se asignaron claves, todo fue cancelado. Así, el gobierno rompió su propio tablero.
Muchas empresas, anticipando una asignación formal, ya habían comprado insumos, importado principios activos o incluso comenzado procesos de fabricación. Cuando se canceló el proceso —de manera abrupta y sin responsables claros— no solo se comprometió la estabilidad económica de los proveedores, también se generó un desajuste en la cadena de suministro que amenaza con dejar vacías las estanterías de hospitales y centros de salud.
Y aunque se ha insinuado que la industria incumple, la verdad es otra. “La industria cumple —afirma Gual—, pero si no se le permite entregar por falta de logística, por errores técnicos o porque el sistema no tiene capacidad de recepción, entonces el problema no está de este lado”.
Mientras tanto, el gobierno sigue debiendo más de ocho mil millones de pesos por insumos ya entregados, un pasivo que pocos mencionan, pero que pesa como una losa.
A diferencia del sexenio anterior, hoy existe una mayor apertura al diálogo. Gual reconoce que Cofepris, por ejemplo, ha conformado un equipo técnico con experiencia y buena voluntad. Pero la buena voluntad no basta. Se necesita más que reuniones cordiales: hacen falta decisiones con fundamento, rutas claras, calendarios cumplibles y un sistema logístico acorde a la magnitud del país.
“No hay farmacéutica en el mundo que fabrique más de 50 productos —explica Gual—, y aquí se pretende que una sola planta estatal resuelva todo. Ni en China”. La famosa Megafarmacia tampoco dio resultados, y las nuevas soluciones propuestas parecen responder más a la narrativa que a un plan sanitario serio.
La industria farmacéutica no opera con ideología, sino con certeza. Sin seguridad jurídica, sin reglas claras y sin pago oportuno, ninguna empresa —nacional o internacional— va a comprometer recursos. Cada contrato cancelado, cada entrega rechazada por fallas del sistema, cada señal pública de desconfianza, es un punto menos para México como destino de inversión.
Y eso es lo que está en juego. Porque no se trata solo de surtir medicamentos este año: se trata de garantizar el acceso continuo a tratamientos, de fortalecer capacidades locales de producción, de convertir al país en una plataforma seria, capaz y responsable en temas de salud pública.
El resultado más doloroso no se mide en millones de pesos, sino en horas de espera, en terapias interrumpidas, en niños sin medicamento para la leucemia o en adultos mayores que regresan sin receta surtida. Mientras las instituciones discuten si relanzan la licitación, si adjudican de manera directa o si diseñan otra subasta inversa, los días pasan. Y con ellos, se van oportunidades de tratamiento que no regresan.
“Estamos aquí, listos para ayudar”, dijo Rafael Gual. La frase podría parecer una cortesía, pero en este contexto es una advertencia: la industria quiere colaborar, pero no puede hacerlo sola. El sistema tiene que prepararse, escuchar y corregir.
Porque si el síntoma es el caos, el diagnóstico está claro: la falta de planeación en salud pública es una enfermedad que ya pasó de crónica a estructural.
El peaje de enfermarse lejos
En el estado de Guerrero, enfermarse de algo raro no solo es un reto clínico, sino una odisea geográfica. Cada semana, decenas de familias abandonan sus hogares a medianoche para llegar antes de las siete de la mañana al Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de México. Algunos pacientes padecen mucopolisacaridosis (MPS), otros enfrentan enfermedades igual de complejas.
Todos comparten una misma carencia: la inexistencia de atención especializada en su entidad. El caso de Guerrero no es único, pero sí paradigmático. Con hospitales como el General de Chilpancingo o “El Quemado” en Acapulco, podría pensarse que el acceso está garantizado. Pero no. Sin voluntad política, sin adaptaciones básicas ni personal capacitado, la infraestructura sigue sin usarse para estos fines. El resultado es desgaste emocional, ruina económica y riesgo físico. Y eso cada semana.
El sistema de salud, centralizado y reactivo, no está pensado para pacientes con enfermedades
poco frecuentes. Se les invisibiliza no porque no existan, sino porque sus padecimientos no tienen volumen electoral. Pero el derecho a la salud es universal, y exigir que ese derecho implique recorrer 500 kilómetros es, en los hechos, una forma de exclusión.
Menstruación abundante, un estigma
El Sangrado Menstrual Abundante (SMA) es una condición que afecta a 53 de cada 1,000 mujeres
en México. A pesar de ser la tercera causa de consulta ginecológica, sigue siendo normalizada social y culturalmente. Esto retrasa su diagnóstico y tratamiento, generando complicaciones como anemia, fatiga crónica o ausentismo laboral.
Según el Dr. Paulo Meade Treviño, presidente de la FEMECOG, muchas mujeres asumen estos síntomas como parte “natural” de la menstruación, sin saber que hay opciones terapéuticas eficaces. La solución empieza por visibilizar el tema, capacitar a médicos generales y eliminar el estigma alrededor de la menstruación abundante.
Hablar de SMA es hablar de calidad de vida, productividad y equidad en salud. No es un asunto menor: es un llamado a escuchar a millones de mujeres que, en silencio, siguen esperando ser atendidas.
El Botiquín